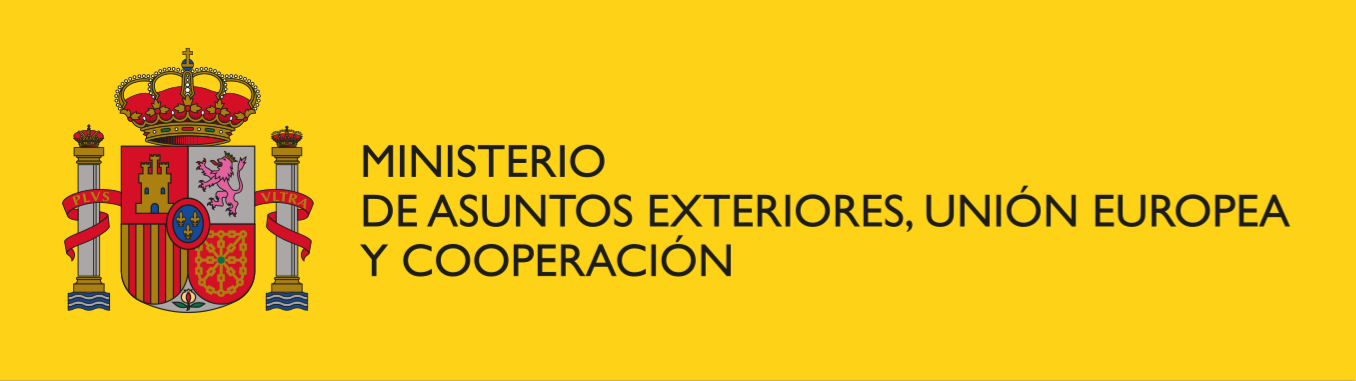-
|
10 enero 2019
|Posteado en : Entrevista
Ignacio Miguel de Lucas Martín, fiscal de la Fiscalía especial Antidroga de la Audiencia Nacional y colaborador del proyecto EU-ACT, nos cuenta cómo se investiga el narcotráfico, ahondando en la relevancia que tiene la cooperación internacional en esta materia.
Ignacio Miguel de Lucas junto a la Fiscal General del Estado, María José Segarra¿Cómo investiga la Fiscalía española el narcotráfico?
La Fiscalía General del Estado tiene varias Fiscalías especiales, entre ellas la Fiscalía especial Antidroga, que aborda el narcotráfico desde dos puntos de vista: desde uno, digamos, central, en la Audiencia Nacional hay doce fiscales antidroga que trabajamos en las investigaciones relacionadas con el narcotráfico cuando el delito se comete por una organización criminal y afecta a varias provincias; esos son los límites competenciales de la Audiencia Nacional y también de nuestra Fiscalía especial. El segundo punto de vista lo componen los delegados en determinadas provincias, por ejemplo, en Cádiz (Algeciras) donde la especialización es un grado e incluso una necesidad.
Por lo tanto, la Fiscalía investiga el narcotráfico sobre todo desde la especialidad y desde la experiencia, trabajando de manera muy próxima y cercana con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta la investigación sobre narcotráfico?
Obviamente, hay una falta de medios, comparativamente hablando, si nos fijamos en las organizaciones criminales, pues éstas disponen de unos recursos financieros y humanos ilimitados, mientras que nosotros tenemos unos recursos limitados; además, ellos no tienen barreras a la hora de hacer uso de la globalización, de la transnacionalidad y nosotros tenemos que reunir una serie de requisitos, seguir unos parámetros legales que nos marca nuestra actuación para que la prueba que obtengamos sea admisible en juicio.
También tenemos una dificultad inicial: la necesidad de que la sociedad se dé cuenta de que el narcotráfico no es una cuestión menor; es necesario que la sociedad perciba que el narcotráfico es una amenaza real, importante, no solo para la salud en términos del daño que pueda producir una determinada sustancia sino también en términos de seguridad, en términos de integridad de las instituciones.
En mi opinión, en muchos casos se frivoliza con la droga y eso tiene una consecuencia: se percibe el narcotráfico como algo que no tiene un perjuicio directo sobre la ciudadanía, no hay una víctima individualizada (salvo que alguien tenga en su familia a alguien con una grave adicción). Pero fuera de esos casos, que afortunadamente ya no se perciben con la misma visibilidad de antes, la sociedad, me temo, no percibe la gravedad del problema.
¿Qué importancia tiene la cooperación entre fiscales de distintos países en la lucha contra el narcotráfico?
Es fundamental, es un requisito necesario. Hoy por hoy no se puede combatir el narcotráfico simplemente a nivel nacional, porque éste opera en países de producción, de tránsito y de destino. Si no se actúa al mismo tiempo en las tres áreas, lo único que conseguimos es detener a unas personas en lugar concreto -pongamos España- que mañana serán reemplazadas por otras, pero los proveedores que suministran las sustancias seguirán libres para enviar cargamentos de droga a nuestro país.
Entonces, obviamente, si no desmantelamos toda la cadena, incluyendo países de producción y tránsito, no estamos siendo eficaces.
¿Cómo coopera España con otros países en la lucha contra el narcotráfico?
Se puede establecer una diferenciación: a nivel de la Unión Europea, tenemos un marco común, un marco legal, en muchos casos también un reconocimiento directo mutuo de las resoluciones judiciales. Existe, por tanto, un contacto directo entre jueces y fiscales y compartimos un nivel de garantías.
Si hablamos de Latinoamérica, pese a que pudiera parecer otra cosa por el hecho de tener una cultura y una lengua común, la situación es mucho más dispersa. No existe ese grado de confianza mutua, las instituciones no siempre tienen la misma fortaleza… Con lo cual el trabajo es más complejo. Hay que tratar de establecer plataformas, mecanismos que permitan generar esa confianza y esa comunicación directa entre fiscales.
Entonces, ¿cómo trabaja la Fiscalía Antidroga con Latinoamérica?
Desde la Audiencia Nacional lideramos una Red de fiscales antidroga en Iberoamérica que está constituida por 16 fiscalías antidroga y con puntos de contacto en todos los países. A través de la red tratamos de establecer estos canales de comunicación entre fiscales de manera fluida, frecuente, ágil y segura para intercambiar información y también para coordinar investigaciones. Esta red, constituida en 2014, exige mucho trabajo de mantenimiento, pero también da frutos.
A raíz de la Red de fiscales de Iberoamérica y, auspiciada por el proyecto EU-ACT que gestiona la FIIAPP, ha surgido la Red de fiscales del mar Negro.
Exacto. Esta red sigue exactamente los mismos parámetros que la Red de Iberoamérica, es decir, confianza mutua, intercambio de información y marco operativo común. En definitiva, contacto directo entre los fiscales.
A partir de ahí, lo que se espera de esta plataforma es que sea capaz de mejorar la cooperación entre fiscales especializados, que complemente -pero no reemplace- los mecanismos tradicionales de cooperación internacional, lo que llamamos comisiones rogatorias.
La comisión rogatoria es la manera de introducir legalmente la prueba obtenida en otro país, pero en muchos casos son lentas y eso hay que mejorarlo. ¿Cómo? A través de mecanismos más flexibles que permitan comunicación directa, intercambio de información espontánea y que los compañeros de otros países dispongan de la información con rapidez.
¿La situación de las fiscalías de estos países es comparable a la de los países de la Red Iberoamericana?
No es comparable. Algunos de estos países no tienen fiscalías especializadas y son más formalistas que en Latinoamérica. Además, hay estructuras que hay que tratar de fortalecer.
Uno de los mayores desafíos de esta red es superar esta formalidad, que no se trata de reemplazar, pero sí de complementar, conseguir que la información se comparta a través de otros canales. La formalidad ralentiza el proceso.
Si yo mando una solicitud de aquí a Ucrania y yo, desde esta Fiscalía Antidroga la mando a la autoridad central, de ahí lo mandan al Ministerio de Asuntos Exteriores o al Ministerio de Justicia, de allí a la unidad de cooperación internacional y de allí al fiscal especializado, supone un recorrido muy largo. Cuando, en realidad, solo se trata de que el fiscal de aquí se comunique con el de allí y le transmita la información, que el fiscal de allí disponga de la información y la pueda utilizar.
¿Cómo y cuándo surge la Red del Mar Negro?
Surge en septiembre del 2018 en Odessa, donde se constituye con representantes de Ucrania, Georgia, Armenia, Rumanía y Moldavia. Surge por la necesidad común de todas las fiscalías de abordar un problema que no es nacional, sino que es transnacional y que exige una cooperación de todos los países.
¿Se han obtenido ya resultados?
Sí, ya se están obteniendo. Es sorprendente que en tan breve espacio de tiempo algunos fiscales han sido ya capaces de identificar investigaciones comunes, investigaciones transnacionales y hayan tenido la voluntad de compartir ya información.
¿Qué papel ha tenido la FIIAPP en la creación de esta red?
Decisivo. Sin la FIIAPP y sin el proyecto EU-ACT, la red no hubiera podido surgir. Porque les ha brindado una posibilidad, les ha presentado una idea, una plataforma y ha sido capaz de ilustrarles. La idea se les ha explicado bien, ellos la han entendido y han considerado que funcionaría. Además, les está poniendo los medios, acompañándolos para que ellos puedan ponerla en marcha. Pero, sobre todo, y para mí es lo fundamental, ha sido capaz de decir: vosotros tenéis una necesidad, que estáis abordando de esta manera, pero podéis abordarla mejor de esta otra. Y los países así lo han entendido.
-
|
20 diciembre 2018
|Posteado en : Entrevista
Helena Zefanias Lowe, asesora de género para el programa de Desarrollo Local en Angola, nos cuenta su papel en este proyecto. Además, destaca el rol que tiene actualmente la mujer angoleña.
Helena Zefanias en el curso de formación impartido en la sede de La FIIAPP¿Cuál es su papel en el proyecto?
Uno de los requisitos del proyecto era tener estrategias para asegurar que las mujeres también se iban a beneficiar del proyecto de Desarrollo local en Angola, por ello, han creado espacios para que todo el equipo del FAS pudiera recibir información sobre género y masculinidad. Mi papel ha sido capacitar a estos equipos del FAS en este sentido.
¿De qué manera se está trasladando al personal del FAS esta materia?
Lo primero que hicimos fue realizar un diagnóstico para determinar las necesidades y, a partir de ahí, hemos realizado una formación básica donde el 85% del personal del FAS ha podido participar de alguna manera. Además también participó el personal de la FIIAPP contratado para el proyecto.
Además, hemos mirado cómo reforzar el liderazgo femenino dentro del proyecto. Todo el personal femenino del FAS ha participado en talleres sobre liderazgo femenino y algunas de las mujeres han sido promovidas.
También hemos desarrollado algunas herramientas, como una estrategia de género para la entidad. La estrategia permitirá al FAS usar la competencia que se ha desarrollado y con ella, el equipo interno de 12 formadores de género podrá conocer en qué áreas pueden trabajar. La propuesta es seguir trabajando dentro de los equipos del FAS y en las estructuras municipales de Angola, ya que se hace una prestación de servicios a estas.
Por otro lado, en Angola se está trabajando con los Agentes de Desarrollo Comunitario y Sanitario, ADECOS, para que estos tengan claro cómo llegar a las mujeres. Para ser ADECO se debe saber leer y escribir pero hay muchas mujeres que no saben y no consiguen entrar. La estrategia orienta un poco cómo hacer para conseguirlo.
¿Qué papel tiene la mujer ahora mismo en la sociedad angoleña?
La mujer angoleña tiene un papel muy importante. Angola es un país que ha estado 40 años seguidos en guerra y, cuando hay una contienda, las mujeres acostumbran a asumir una serie de responsabilidades al estar solas. Esto ha hecho que se hayan organizado rápidamente y hayan buscado estrategias para seguir trabajando, no solo como madres y esposas, sino también como agentes económicos.
El FAS está trabajando, con el apoyo de la FIIAPP, en la inclusión productiva. A través de ella se ha intentado financiar iniciativas de mujeres emprendedoras.
Por otro lado, el marco político es también muy importante. Angola está mejor situada que España a nivel de mujeres. En este país africano hay alrededor de un 36% de mujeres en el Gobierno y en el Parlamento. El reto es asegurar que la presencia de estas mujeres sea trasladada al resto de ámbitos en general, tanto a nivel de condiciones de vida, de salud, educación…etc.
¿Qué beneficios puede traer consigo el proyecto?
Hay varios beneficios. El FAS trabaja, en principio, con personas que tienen dificultades para acceder a los recursos. Por ejemplo, al poner los centros sanitarios o las escuelas más cerca de la comunidad, hay un beneficio directo ya que más niños y niñas van a poder ir al colegio, tener salud.
Asimismo, hay un beneficio desde el punto de vista de las condiciones de las mujeres, de los hombres, de personas mayores… También los hay a nivel de mejorar la economía, los proyectos de trabajos públicos y de inclusión productiva, diseñados para hacer llegar productos financieros a las personas, principalmente a las mujeres.
El FAS ha definido una estrategia de discriminación positiva, que significa poner primero a las mujeres en todos los proyectos que hace. Además, se trabaja para que las mujeres ocupen cargos directivos dentro de la institución en sí.
¿Qué papel está desarrollando la FIIAPP en este enfoque de género? ¿Está llevando a cabo alguna supervisión en materia de género?
La FIIAPP está reforzando la capacidad del FAS de manejar este proyecto y asegurar que la calidad del trabajo que se está desarrollando cumple con los objetivos que se habían definido antes. En lo relativo a género, yo pongo los recursos y dentro de lo que es el seguimiento que la FIIAPP hace en los proyectos, hay una persona responsable para garantizar que se realicen análisis de género.
Por otro lado, el hecho de que yo haya estado presente en la sede de la FIIAPP muestra el papel que esta institución quiere desarrollar. En este sentido, yo creo que ha sido una cooperación tanto con el FAS como con la FIIAPP porque todos salen ganando.
¿Considera que la sociedad está cada vez más concienciada con la importancia que tiene la igualdad de género?
Sí. Yo creo que sí. Lo que ocurre es que cada vez hay una mayor conciencia y hay un mayor número de denuncias. En portugués tenemos una expresión que es «en asuntos de marido y mujer no se mete la cuchara”. En género metemos la cuchara. Para mí, la mayor visibilidad del tema de violencia, incluso de discriminación a nivel institucional, es el resultado de una mayor conciencia, por eso las personas hablan.
¿Qué retos son más acuciantes para conseguir que la igualdad entre hombres y mujeres sea real?
El primer reto es que cada institución conozca qué es lo que está buscando. A mí me gusta mucho una expresión que utiliza la Agenda 2030 que dice “No dejar a nadie atrás” y ese es el reto principal que tenemos que conseguir.
Yo he trabajado en temas de género desde hace 40 años. He estado en situaciones en las que las personas creen que igualdad de género es que las mujeres empiecen a hacer lo que los hombres hacen y no es así. Lo que queremos es una sociedad justa para todos y este es el mayor reto. Al principio, los proyectos siempre trabajaban con las personas a nivel de proyecto y no tocaban el nivel del hogar porque son un asunto privado y ahora tratamos asuntos privados.
¿Qué objetivos ha tenido la formación que ha impartido en la FIIAPP en materia de género?
La formación ha tenido tres objetivos. El primero de ellos ha sido realizar un diagnóstico de dónde esta la FIIAPP para poder ver que es lo que es necesario hacer; yo creo que es necesario que la institución tenga mucho coraje en este sentido. El segundo ha sido trabajar herramientas con los técnicos, cómo podemos hacerlo para empezar desde ahora a introducir estos temas en nuestro trabajo y el tercero ha sido la concienciación, un taller bastante general.
-
|
13 diciembre 2018
|Posteado en : Entrevista
"El carácter colombiano es muy abierto y facilita la cercanía"
Pepa Rubio en la sede de AMERIPOL en BogotáEn esta entrevista, Pepa Rubio nos cuenta cómo es su vida en Bogotá desde que comenzó su andadura como experta en gestión y género del proyecto de apoyo a AMERIPOL, centrado en fortalecer las capacidades de cooperación internacional de los cuerpos policiales que forman parte de AMERIPOL.
¿Cuánto tiempo llevas en Colombia? ¿Cómo ha sido tu adaptación al país?
Llevo unos 5 meses en Bogotá a donde llegué para encargarme de la gestión del proyecto EL PAcCTO: apoyo a AMERIPOL cuyo objetivo es mejorar la cooperación de las autoridades policiales y judiciales de los países socios en su lucha contra el crimen transnacional. El proyecto es apasionante y además estoy teniendo oportunidad de profundizar dentro del mismo en cuestiones de Violencia de Género y Tráfico de Personas, que considero cruciales y que presentan gran incidencia en la región.
En cuanto a mi traslado, me acompañan mi marido y mi hijo y al principio estaba algo inquieta por cómo sería la adaptación para toda la familia. Por suerte nos hemos adaptado rápido y bien. Afortunadamente no hemos padecido el mal de altura. Bogotá es una gran ciudad y nos gusta la vida aquí, pese a que hay que tomar ciertas cautelas en cuanto a seguridad.
¿Qué ha sido lo que más te ha costado y lo que menos?
El tema del tráfico es la mayor pega que encuentro a la vida aquí, a según qué horas el “trancón” (atasco) es inevitable y es un poco desesperante. Lo que menos cuesta es el contacto con la gente, por suerte me he encontrado desde el principio con gente encantadora, el carácter colombiano es muy abierto y facilita la cercanía, ¡lo cual me encanta!
¿Es tu primera experiencia fuera de España?
No es mi primera experiencia fuera. Antes de Bogotá estuve 3 años en China y otros 3 años en Vietnam trabajando con la cooperación española en temas de género y tráfico de personas. También viví un año en Alemania donde finalicé mis estudios universitarios. Sí es mi primera estancia de larga duración en Latinoamérica, y comparativamente, por los lazos culturales que nos unen con la región, considero que la adaptación es más sencilla.
¿Cómo es tu trabajo y tu día a día? ¿Es muy diferente a la rutina que llevabas en España?
Trabajo en la sede de AMERIPOL en Bogotá, por lo que mis compañeros de oficina son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de varios países de la región, al principio me llamaba mucho la atención trabajar rodeada de uniformes y aún me cuesta recordar los rangos de todos. Aun con todo, mis compañeros en AMERIPOL me han recibido de brazos abiertos, a pesar de ser personal civil, por lo que les estoy muy agradecida.
En cuanto al trabajo de gestión, este no es muy diferente del que realizaba en sede, pero sí noto que al estar concentrada en un solo proyecto puedo dar un mejor seguimiento a la gestión y a los contenidos que cuando tenía varios proyectos a cargo. Por la naturaleza del proyecto nuestras actividades dependen en cierta medida del apoyo de altas instancias políticas y policiales y la realidad es que teniendo 8 países socios estamos en una continua dependencia de calendarios electorales, rotación de gobiernos, ministros o directores de policía y hemos de tratar que estos cambios no afecten (o lo hagan de forma mínima) a nuestra programación, aunque es difícil.
¿Cómo es tu relación con la sede de Madrid? ¿Y con tus compañeros en Bogotá?
Mi relación con la sede es muy buena además de constante y necesaria. Tengo un contacto muy cercano con Irene Cara a nivel técnico y Álvaro Rodríguez para la gestión económica, ambos me ayudan y mejoran los resultados de mi trabajo. Irene ya se encargó del backstopping de la fase anterior del proyecto por lo que contar con su memoria histórica es una suerte.
A nivel de liderazgo tanto Ana Hernández como Mariano Guillen están muy involucrados en las actividades y su seguimiento, este compromiso es muy importante para el éxito de las actividades y su visibilidad de cara a las instituciones españolas.
También tengo contacto con el departamento jurídico, el departamento de TIC y con las compañeras de comunicación, a todos ellos les molesto de vez en cuando.
En cuanto a mis compañeros de Bogotá la oficina de proyecto la integramos Marcos Alvar, el jefe de proyecto, Nadia Kahuazango, la asistente de proyecto y yo misma. Marcos se encarga de la parte técnica y de las relaciones con los países socios, cada día es una oportunidad de aprender de su dilatada experiencia en cooperación policial, su coordinación es además muy horizontal lo que posibilita sumar visiones e insumos y conseguir resultados participados por todo el equipo. Nadia se encarga de la parte logística muy diligentemente y es una gran compañera.
¿Cómo valoras tu experiencia de trabajar como expatriado de la FIIAPP en Bogotá?
Me considero una privilegiada por tener la oportunidad de aportar mi experiencia y energía a un proyecto tan interesante y relevante. Creo firmemente en la importancia de que AMERIPOL se consolide como mecanismo de cooperación hemisférica y el proyecto está contribuyendo enormemente a este proceso.
A nivel de las tareas a realizar creo que el hecho de haber trabajado antes en la sede de FIIAPP me da una visión muy completa del trabajo, el haber estado a ambos lados del telón me resulta muy útil, me ayuda a empatizar y entender las posiciones tanto de sede como de terreno.
Además, FIIAPP como organización es un diez, otra de las ventajas de trabajar en una organización de este nivel es que existen otros proyectos con temáticas y actividades análogas y los compañeros siempre están dispuestos a compartir experiencias y contribuir a una coordinación de los contenidos. Es un lujo tener a tantos buenos profesionales a un click o una llamada de distancia.
¿Alguna experiencia o anécdota que resaltar de tu llegada al país?
En la primera reunión que mantuve en Colombia alguien preguntó qué queríamos tomar, todos los presentes pidieron “un tinto” y recuerdo que pensé: ¡si no son ni las nueve de la mañana, madre mía! Yo pedí un vaso de agua. Después trajeron cafés para todos y me di cuenta de que un tinto en Colombia es un café, y pensar que por poco pido una cerveza sin ganas solo para “integrarme”, ¡me hubiera muerto de vergüenza!
-
|
15 noviembre 2018
|Posteado en : Entrevista
Hoy y mañana se celebra la XXVI Cumbre Iberoamericana. Germán García da Rosa, actual director del Área Administración Pública y Asuntos Sociales de la FIIAPP y que ha trabajado durante muchos años en la preparación de esta cumbre bienal, nos ofrece algunas claves de la misma
Germán García da Rosa durante una intervención pública¿Qué importancia tiene la Cumbre Iberoamericana en la política internacional de los países participantes?
Esta es la reunión de más alto nivel político, pues reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los 19 países latinoamericanos, junto con España, Portugal y Andorra. De esta reunión, emana una declaración política a la que se le debe dar seguimiento en el periodo de dos años entre cada cumbre.
Cada año se reúnen los cancilleres de todos los países, con el objetivo de dar cumplimiento a los mandatos emitidos por los jefes de Estado y de Gobierno durante su respectivo encuentro en la Cumbre anterior y de igual forma se realizan reuniones periódicas a nivel ministerial. A nivel de gobiernos se van generando espacios de consensos sobre temas comunes que se consideran de relevancia. Tanto la Secretaría General, con sede en Madrid, como la Secretaría pro tempore, que ostenta el país anfitrión de cada Cumbre, se dedican a la coordinación y preparación de reuniones o foros iberoamericanos. También la sociedad civil es citada en varias ocasiones durante el año para alimentar documentos temáticos que les llegarán a las autoridades. Es decir, existe un esquema participativo de gobiernos y sociedad civil que da sustento a las Cumbres, y no menos importante, se genera un entramado de relaciones a nivel regional que fortalece el espacio iberoamericano en sus varios vectores temáticos.
La cumbre está dedicada al desarrollo sostenible, pero ¿Estará presente además el tema de género? ¿qué otros temas serán relevantes en la cita?
Desde el momento en que el lema de esta Cumbre se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y evidentemente a la pertinencia de la Agenda 2030 para la región, el componente de género estará muy presente. Es impensable discutir una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible, sin considerar el componente de género. La cooperación iberoamericana así lo considera y por eso se percibe la dedicación al tema de forma transversal en todos los programas y compromisos iberoamericanos. Pero especialmente a los relacionados con la definición de nuevos modelos de gobernanza y cohesión social, la creación de alianzas mediante diálogos, la educación, por medio de los programas, iniciativas y proyectos que promueven la cultura, la innovación necesaria para transitar a nuevos modelos productivos a través de los espacios de conocimiento, y transversalmente en todas las áreas con el tema de género.
¿Qué papel juega la cooperación en el entramado de la Cumbre?
Juega un rol central, pues es la base para la constatación por los jefes de Gobierno de los 22 países de los trabajos realizados. En otras palabras, la cooperación iberoamericana es uno de los pilares que sostiene el sistema de cumbres iberoamericanas, motivo central de la realización de encuentros y foros de la región.
Además, cabe destacar que el modelo de cooperación iberoamericano es singular: posee un enfoque integrador y su diseño contempla horizontalidad en la relación entre Estados. Los programas iberoamericanos de cooperación son de participación voluntaria y en ellos, cada país evalúa sus prioridades nacionales en el momento de decidir ser una parte más.
Si bien la cooperación es técnica, articula una cooperación financiera sobre principios basados en la solidaridad entre los países; los programas son el resultado de un diálogo político previo. Asimismo, se enmarca dentro del Manual de la Cooperación Iberoamericana que periódicamente ha venido actualizándose.
Las áreas de cooperación iberoamericana cubren la cohesión social, la educación, la innovación y el conocimiento y la cultura y, como ya mencioné, insertados en espacios iberoamericanos. Sus instrumentos se delinean en programas, iniciativas y proyectos adjuntos.
¿Crees que en la Cumbre se plantearán soluciones prácticas a las propuestas que promueve la Agenda 2030?
Iberoamérica viene trabajando y respondiendo a los desafíos que plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de pasos y procedimientos en cada uno de los países y a través de decisiones soberanas y cumpliendo una agenda política internacional intensamente activa. Por supuesto que la necesidad de enfocar un nuevo desarrollo sostenible deberá contar con una perspectiva regional, pero más bien es necesario un enfoque a modo global. La mayor parte de los problemas por resolver a través de cada uno de los ODS están intrínsicamente relacionados con acciones e interrelaciones entre los países de la región. Y, asimismo, la forma de encararlos y buscar su logro depende también del compartir experiencias exitosas, rasgo que los países iberoamericanos tienen incorporado a través del sistema de cooperación iberoamericana.
Los ejes centrales de los ODS incluyen la igualdad y el cuidado del ambiente, toman en cuenta el derecho al empleo productivo y decente de las personas, la transparencia en la gobernanza y una clara relación del Estado con la ciudadanía; todos estos temas serán y vienen siendo tratados en las cumbres iberoamericanas y en las reuniones y foros propiciados en su seno.
¿De qué manera está vinculada la FIIAPP con esta cumbre?
La FIIAPP está íntimamente ligada al proceso de las Cumbres iberoamericanas y da seguimiento a sus avances tanto en el diálogo político como en la madurez de sus programas de cooperación regional, triangular y Sur-Sur. Nuestra concentración en la mejora de las políticas públicas y de unas mejores administraciones con los países en los que trabajamos, hacen que compartamos muchos de los objetivos de las cumbres; América Latina es, además, una región priorizada para la acción de FIIAPP.
Por otra parte, el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, presidente de la Comisión Permanente del Patronato de FIIAPP, participa activamente representando a la cooperación española en todo el proceso de la conferencia iberoamericana y en particular en esta próxima, la Cumbre de Antigua, Guatemala.
-
|
25 octubre 2018
|Posteado en : Entrevista
Javier Navarro, inspector de la Policía Nacional y experto técnico en el proyecto FIIAPP de Apoyo a la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico en Bolivia, nos muestra en esta entrevista lo complejo que es perseguir la producción y del tráfico ilegal de hoja de coca en Bolivia, donde existe el cultivo y el consumo legal
Javier Navarro en una imagen tomada en Bolivia¿Cómo está considerada la hoja de coca en Bolivia?
La producción y el consumo de hoja de coca están muy arraigados en la sociedad y en sus costumbres. El Estado Plurinacional de Bolivia tiene reconocidas 20000Ha de cultivo de hoja de coca en dos áreas principales: la zona de Las Yungas, en el departamento de La Paz y la zona del Chapare, en el trópico de Cochabamba. El productor está registrado y tiene derecho al cultivo de un “cato” de coca (1600m2). Después, la hoja de coca pasaría a una cooperativa y de ahí al mercado legal, bien para consumo propio, lo que allí llaman “picheo”, es decir, las bolas de hoja de coca que se introducen en la boca y de las que se aspira el jugo, o bien para el mate de coca, caramelos u otros productos. Todo lo que se salga de esas zonas está considerado como cultivo ilegal. Por ello, el Gobierno también tiene que gestionar la erradicación de la hoja de coca en aquellos puntos donde no está habilitado el cultivo.
¿Cómo pasa a ser ilegal?
Lógicamente, no toda la producción pasa al mercado legal, hay una parte que pasa a unos circuitos paralelos y con ella se fabrica la pasta base. Esta surge fruto de la inclusión de otros elementos en la coca y con esta pasta base, posteriormente, se produce lo que es el clorhidrato de cocaína.
Además, hay que tener en cuenta que Bolivia no es solo país productor, es un país también de tránsito, pues a Bolivia le llega la pasta del Perú; país igualmente productor que cuenta con unas 45000Ha de cultivo de coca.
Entonces, ¿cuál es el perfil del productor de hoja de coca en Bolivia?
Es, puramente, un perfil de agricultor, que con un “cato” de hoja de coca gana una cantidad económica básica para vivir durante el año de manera humilde. Esa es la realidad y lo que yo percibo. ¿Posteriormente esa hoja de coca pueda derivar en una transformación o pueda ir a un mercado ilícito? Puede ser que vaya, pero el productor por excelencia no tiene ese perfil de traficante.
El productor produce para su economía básica de subsistencia, para vivir decentemente junto a su familia, pero la figura del productor es diferente a la del traficante. Quizá sería el eslabón más pequeño, el más bajo de la cadena, en caso de que ese productor lo estuviera haciendo de forma ilícita.
¿Con qué medios cuenta Bolivia para evitar el tráfico ilícito?
El Gobierno tiene en la policía boliviana y particularmente en la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, un aliado esencial para combatir este tráfico ilícito de drogas. Son unidades especializadas que están repartidas en todos los puntos de la geografía boliviana y que tratan de impedir que ese tráfico de drogas se recrudezca.
¿Cuál es el papel del proyecto en todo este entramado?
El proyecto trata de apoyar y fortalecer áreas e instituciones relacionadas con el tráfico de drogas, reforzando ámbitos de capacitación a través de asesorías técnicas (legales, de protocolo, manuales), asistencias en las que contamos con expertos de corto plazo de la Policía Nacional o de la Guardia Civil así como también expertos franceses; estos ayudan, en áreas muy especializadas, a fortalecer aquellos aspectos donde ellos consideran que es necesario. En concreto, se abordan cinco temáticas: investigación criminal, inteligencia, fronteras y aeropuertos y delitos conexos (blanqueo de capitales y la trata y tráfico de personas).
¿Cuáles son las perspectivas?
El proyecto está consolidado y asentado; de hecho, son las propias instituciones las que acuden a él para que sean fortalecidas en las áreas que consideran más debilitadas. Durante este año, estamos trabajando en todas las áreas para consolidarlas, afianzarlas fuertemente y que el próximo año sea el definitivo en la implementación.
Además, esperamos que, lógicamente, cuando termine esta primera parte del proyecto pueda haber, porque sería muy interesante, una segunda parte donde podamos seguir fortaleciendo aquellas áreas y seguir avanzando y mejorando todas las instituciones bolivianas.
-
|
04 octubre 2018
|Posteado en : Entrevista
Janet López, directora de gestión y evaluación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay y Teodora Recalde, directora general de presupuestos del Ministerio de Hacienda de Paraguay, han presentado estos días experiencias de evaluación de sus respectivos países. Ambas instituciones trabajan con el proyecto EVALÚA para mejorar la incidencia que tienen distintas políticas públicas en la ciudadanía
Janet López y Teodora Recalde en una presentación de experiencias de evaluación¿Qué se está evaluando?
Janet López: En Uruguay, estamos evaluando el Plan Cuenca Casavalle, que constituye una política integral y una demanda fuertemente ligada con políticas de inclusión social. Es un proyecto liderado por la Intendencia de Montevideo y que ha tenido una implicación de varios ministerios, en el que cada uno se ha sumado en distintas políticas.
Una política integral consiste en el abordaje desde distintos actores, desde nuestro Ministerio de Desarrollo Social a la Intendencia de Montevideo: en aspectos de infraestructura, los sectores de la vivienda, el desarrollo integral en el deporte y la cultura como parte fundamental para el desarrollo de una sociedad. Esas diferentes líneas son las que hacen de esta una política integral.
Ahora estamos haciendo un levantamiento de nuevos datos para comprobar cómo ha sido el avance de esta intervención política.
Teodora Recalde: En Paraguay, estamos comprometidos con los procesos para elaborar presupuesto por resultados. En 2011, introdujimos tres herramientas: indicadores de desempeño, evaluaciones de programas públicos y un balance de gestión. Fuertemente trabajamos en lo que es la evaluación en las instituciones y empezamos a evaluar los diseños y la gestión de los distintos programas, tales como los programas agrícolas, las penitenciarías, los programas de salud y otras instituciones que tienen sus programas específicos.
¿Por qué era necesario evaluar? ¿Cuál es el objetivo?
J.L: La evaluación es parte de una estrategia a largo plazo. Nosotros trabajamos en todo el ciclo de la gestión pública: planificación, presupuesto, monitoreo y evaluación. Evaluación fue la última etapa que integramos.
La unidad que dirijo se formó hace diez años, ya que poco antes de eso de la evaluación ni siquiera se hablaba. En los inicios, comenzamos con capacitaciones internas para darnos la formación necesaria para actualmente estar participando en procesos de evaluación de política pública.
El objetivo fundamental es la mejora de la gestión. No se trata de una evaluación de carácter punitivo, hay que dejar eso claro. Lo importante es que aporte realmente a la mejora de la gestión pública y, en definitiva, al uso de los recursos públicos.
T.R: El objetivo de la evaluación, desde la mirada presupuestaria y desde el Ministerio de Hacienda es diseñar programas que lleguen a la ciudadanía, y ayudar a que los mismos se gestionen de manera eficiente, enfocándose en la calidad del gasto.
La evaluación ayuda además a generar información que facilite la toma de decisiones y que permita conocer como los programas están siendo ejecutados a través del presupuesto, mirando hacia dónde va la inversión.
¿Qué ofrece EVALÚA como proyecto?
J.L.: La evaluación del Plan Casavalle no es el primer proyecto en el que trabajamos con EVALÚA. Venimos haciéndolo desde hace ya cuatro años y yo creo que EVALÚA aporta el expertise técnico que va desde el apoyo en la revisión de todos los términos de referencia, hasta el apoyo que la FIIAPP desde su administración nos está brindando. A su vez, también suma valor el intercambio que posibilita el Grupo EVALÚA desde la retroalimentación que nos ofrece los otros países de América Latina que están involucrados en el proyecto. El intercambio de las distintas miradas y el aporte que todos tenemos suma valor.
T.R.: El proyecto EVALÚA es para nosotros un punto principal, porque ha propiciado el aprendizaje sobre la existencia de ventajas comparativas en la complementariedad entre países. Con este Grupo hemos logrado crear un nuevo esquema de trabajo estimulando la relación entre los profesionales de distintas dependencias: ya sea el área de planificación, el área de finanzas como la nuestra y un aporte instrumental y metodológico en materia de evaluación.
¿Cómo es el trabajo con EVALÚA?
J.L.: Para explicar cómo es el trabajo con EVALÚA podría poner ejemplos de muchas actividades, podría destacar los intercambios y la formación de una agenda común de trabajo; la revisión de algunas evaluaciones que se han realizado en algún país y el expertise de los distintos técnicos que agrega también valor. Eso por un lado y, nosotros en particular, estamos trabajando en un plan de desarrollo de capacidades de monitoreo y evaluación que, entendemos, es parte de lo que hace tener un lenguaje común a nivel nacional y a nivel internacional con los países que están involucrados.
T.R.: El trabajo con el Grupo EVALUA es armónico y enriquecedor, debido a que a través del intercambio de experiencias y el aprendizaje de primera mano, hemos logrado cambios interesantes en nuestro trabajo. Como ejemplo se puede citar que existen evaluaciones que ya se hicieron con otros países. Específicamente con Costa Rica hemos trabajado en los términos de referencia para poder arrancar con una evaluación y adoptar esos modelos de evaluación dentro de nuestro propio país, ya que nosotros estamos iniciando ese proceso.
¿Cuáles son los beneficios para la ciudadanía?
J.L.: Se produce un beneficio directo porque lo que queremos es evaluar cómo han repercutido las distintas políticas en el territorio. Se va a trabajar también mediante talleres consultivos con organizaciones civiles y eso va a dar también un resultado, una retroalimentación para poder ver dónde hay que mejorar o dónde poner el foco.
T.R.: La ciudadanía se vería beneficiada por el impacto en la medida en que estos programas estén bien diseñados y los servicios sean bien entregados, entonces es cuando la política incide directamente en la ciudadanía.
La evaluación desde lo financiero/presupuestario, centra el debate sobre dónde ajustamos los recursos. Uno nunca sabe de dónde recortar, y para entonces se necesita una evaluación. A medida que uno va evaluando, sabe dónde invertir. Porque si se invierte bien, el presupuesto se optimiza y este llega mejor a la ciudadanía.